El representante nacional lidera la Comisión de Futuro del Parlamento.
En los últimos años, los cambios tecnológicos, cada vez más acelerados, nos han planteado nuevos dilemas de cara al futuro. Con la llegada de la inteligencia artificial generativa esta tendencia a los cambios acelerados se ha vuelto exponencial, así como las incertidumbres de cara al futuro. Desde el quincenario Entre Todos queremos traer —a través de una serie de entrevistas— las voces de distintos actores que están trabajando sobre el tema.
En este caso dialogamos con el diputado Rodrigo Goñi, que preside la Comisión de Futuro del Parlamento.
¿Qué es la Comisión de Futuro? ¿cómo nace?
Nace por una necesidad, que varios organismos internacionales y parlamentos de otros lugares del mundo pusieron en evidencia. En esos lugares se puso en práctica lo que se llama gobernanza anticipatoria, un tipo de gobernanza que se diferencia de la común, que era más reactiva, que frente a los problemas buscaba una solución, no se adelantaba a esos posibles problemas. ¿Qué pasó? ¿qué fue lo que cambió? Que el aceleramiento de los cambios —Enrique Iglesias ha hablado del cambio de época, la ONU habla de un cambio civilizatorio— nos muestran un mundo en transición. Pero, a su vez, esta transición es muy acelerada, impulsada por las nuevas tecnologías y ahora la inteligencia artificial generativa.
Los cambios rápidos, permanentes, expandidos, profundos, entrelazados entre sí, van llevando a que la sociedad toda vaya cambiando a un ritmo muy acelerado y en todas sus dimensiones. Por ejemplo, en la dimensión personal, el comportamiento de cada uno de nosotros, por esas nuevas tecnologías, genera que cada vez más actividades que hacíamos en el mundo físico las hagamos por lo digital, que cada vez más decisiones —desde buscar pareja a través de aplicaciones, hasta ver a qué lugar vamos, qué estudiamos, cómo nos informamos, qué nos informamos— se las deleguemos a sistemas de inteligencia artificial que tienen sus propias dinámicas y algoritmos. También estamos delegando la libertad, eso nos lleva a una pereza intelectual: a cada vez pensar menos, cada vez leer menos, cada vez reflexionar menos. Y a todo esto se le suman las redes sociales. Esta combinación de factores tiene como consecuencia que cada vez hacemos más cosas a nivel digital, cada vez decidimos menos, cada vez tenemos también un menor contacto personal.
Todo esto no solo cambia nuestro mundo presente, sino que cambia también nuestro futuro.
¿Por qué?
Porque antes el futuro era percibido como una tendencia, o posibilidad, que se realizaría en veinte, veinticinco o treinta años. Ahora, todo lo que va emergiendo como futuro se va produciendo rápidamente y eso es exigente, ya que no te anticipas a partir de esos cambios emergentes, no anticipas lo que viene —que es enorme— y en todas las dimensiones, la ola te pasa por arriba.
Y decimos que te pasa por arriba porque estamos hablando de que perdés el trabajo, que podés tener problemas de salud mental por todas esas dinámicas, que podés perder tu privacidad, que podés estar más controlado por esos mecanismos que sutilmente te van diciendo cómo y sobre qué tenés que informarte, qué tenés que decir, etcétera.
Y también a nivel económico: la productividad de toda empresa, de todo grupo, de cada persona, de cada emprendedor, se va determinando y condicionando por el uso de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial. El que no usa bien la nueva tecnología de inteligencia artificial queda fuera del mercado. Entonces, eso lleva a que grupos más importantes, como puede ser un estado, tengan que hacer una gobernanza anticipatoria.
«La productividad de toda empresa, de todo grupo, de cada persona, de cada emprendedor, se va determinando y condicionando por el uso de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial»
Podemos profundizar este concepto de gobernanza anticipatoria.
Es tratar de descubrir qué está emergiendo, qué va a ser presente y futuro muy rápidamente, prepararse para convivir y adaptarse para sobrevivir a esa nueva realidad.
Y estas cosas cosas se manifiestan, por ejemplo, en que si tú no sabes usar las tecnologías no te vas a poder subir a un avión, porque no puedes hacer el check-in; o no vas a poder ir al supermercado, porque no vas a poder pagar; no vas a poder al cine, porque cada vez más los tickets son digitales; y una larga lista de etcéteras.
Ese es el motivo por el cual la ONU y algunos parlamentos de los estados más avanzados empiezan a aplicar la gobernanza anticipatoria, que es la búsqueda no solamente de actuar sobre los problemas que ya están sobre la mesa, sino los problemas o los desafíos que van a venir.
Además, la otra gran clave es que, si se actúa a tiempo, puedes crear nuevas posibilidades de futuro. Por ejemplo, no quedar a merced de una tendencia en la que la robotización nos va a dejar sin empleo. Si nos preparamos se pueden ir pensando nuevos tipos de empleos, quizás con mayores posibilidades. Esa es la dinámica: anticiparse para crear nuevos futuros que, de alguna forma, te permitan vivir mejor, abordar mejor los temas de familia, trabajo, convivencia.
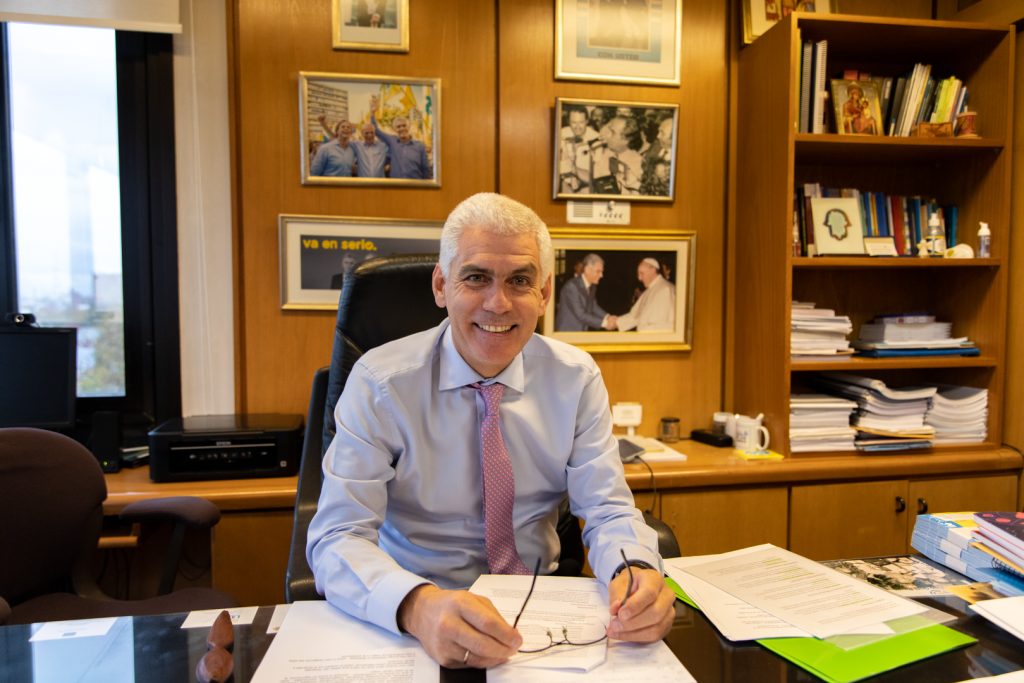
Fuente: Romina Fernández
¿Y cómo se hace esa práctica anticipatoria?
Primero, se hace en un esquema en clave de inteligencia colectiva. ¿Qué es? Dado que estamos en un mundo de una gran complejidad, por todos esos cambios entrelazados, cada vez es más difícil poder abordarla desde una sola perspectiva, o desde un solo tipo de conocimiento. Los parlamentarios no estamos en condiciones de abordar buena parte de los cambios que se están produciendo a nivel tecnológico y científico. Entonces recurrimos a los desarrolladores tecnológicos, a los científicos y a los investigadores, que son los que realmente entienden mucho mejor lo que está pasando y lo que viene.
Segundo, las nuevas generaciones. Ya dejó de ser una teoría que hay que incluir a los jóvenes… es una realidad. Son ellos los que entienden, mejor que nosotros, el mundo que se viene; porque ellos ya nacieron en él.
Tercero, el ámbito educativo y académico. Es clave porque la investigación está generando una enorme cantidad de potencialidades y tenemos que estar informados sobre eso.
«Dado que estamos en un mundo de una gran complejidad, por todos esos cambios entrelazados, cada vez es más difícil poder abordarla desde una sola perspectiva, o desde un solo tipo de conocimiento»
La comisión parlamentaria de futuro es en un ámbito inter y transdisciplinario, en diálogo permanente. No es un espacio en el que nos vienen a asesorar, sino que intercambian en forma permanente con nosotros. Es un esquema de inteligencia colectiva, de búsqueda de consenso para el futuro, para levantar un poquito la mirada.
La comisión tiene una actividad permanente, muchas veces se hacen jornadas, muchas veces se van haciendo reuniones con diferentes actores, es muy flexible porque es parte también de la metodología de la flexibilidad, es bicameral, hay senadores y diputados de todos los partidos, pero también integrado por actores extraparlamentarios en forma permanente.
Institucionalmente, tanto a nivel del resto del parlamento como también del Poder Ejecutivo, de las intendencias, órganos estatales, esos insumos que ustedes les dan, ¿son tomados en cuenta?
Sí, pero lo ideal y a lo que estamos apuntando es que sea un sistema que involucre a todos, es decir, que todos sean parte. Tenemos ejemplos, como es el caso de Finlandia, donde lo que se hace en la Comisión Parlamentaria de Futuro se hace a nivel nacional. Ellos han integrado el Ejecutivo, el Legislativo, las regiones, etcétera. Hacia eso tenemos que tender, porque es la forma en que institucionalmente nos transformemos en un país anticipatorio; pero además, porque la clave final es que cada ciudadano se forme, se prepare en lo que se llaman capacidades y competencias anticipatorias.
El ciudadano tiene que estar preparado con esas capacidades y competencias para que, en el lugar que esté, pueda tener resiliencia, adaptabilidad, capacidad de aprendizaje, sepa en qué formarse, que pueda hablar con su empresa para ver cómo hacer una recapacitación. Es decir, se trata de capacidades y competencias individuales y colectivas a la vez.
Tiene mucho que ver con la educación.
En uno de nuestros informes decimos que Uruguay tiene que ir hacia un esquema de una sociedad intensiva en aprendizaje, lo que significa que todos tenemos que estar permanentemente formándonos. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías van cambiando todo: la forma de relacionarnos, la forma de comprar, la forma de vender, la forma de hacer, de trabajar, sea cual sea nuestra profesión.
La formación permanente tiene otro factor, una tendencia general de futuro, ya que las sociedades son más longevas van a tener cada vez más gente que viva noventa, cien o más años. Los ciclos de vida que eran normales tenían un tiempo de estudio, después una etapa de trabajo, después una etapa de jubilación. Ahora, y sobre todo en un futuro no tan lejano, existirá una primera etapa de estudio, y después permanentes etapas de recapacitación, la de los treinta, los cuarenta, los cincuenta, los sesenta y más… ¿Por qué? Porque quizás no sea para un trabajo formal, pero sí para moverse en la ciudad inteligente, donde la tecnología y la inteligencia artificial van a tener una predominancia. Entonces, lo que podamos hacer para interactuar con las nuevas tecnologías, para interactuar con la hibridación con el sistema inteligencia artificial que están en todo, hay que hacerlo.
«Las nuevas tecnologías van cambiando todo: la forma de relacionarnos, la forma de comprar, la forma de vender, la forma de hacer, de trabajar, sea cual sea nuestra profesión»
¿De qué forma se tendría que dar esta interacción con las nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial?
Lo que debemos procurar es preservar lo humano. Si nosotros no empezamos a decidir cómo vamos a interactuar con este nuevo mundo, si no empezamos a abordar cómo esas tecnologías pueden ayudarnos a construir una mejor humanidad, corremos el riesgo de que la ola tecnológica descontrolada nos pase por arriba. Incluso hay un riesgo existencial —que cada vez más los organismos internacionales están planteando—, que no solamente existe en el ámbito del derecho humano, sino también un riesgo para la democracia. La democracia está en riesgo, ya sea por la transparencia de las elecciones, por las deep fake que plantea la inteligencia artificial como una posibilidad que nos puede llevar a una conspiración generalizada, todos son riesgos que tenemos que abordar.
Entonces, para ir canalizando todos esos avances tecnológicos para bien de la humanidad, las instituciones, las sociedades, tienen que armarse, organizarse y trabajar.
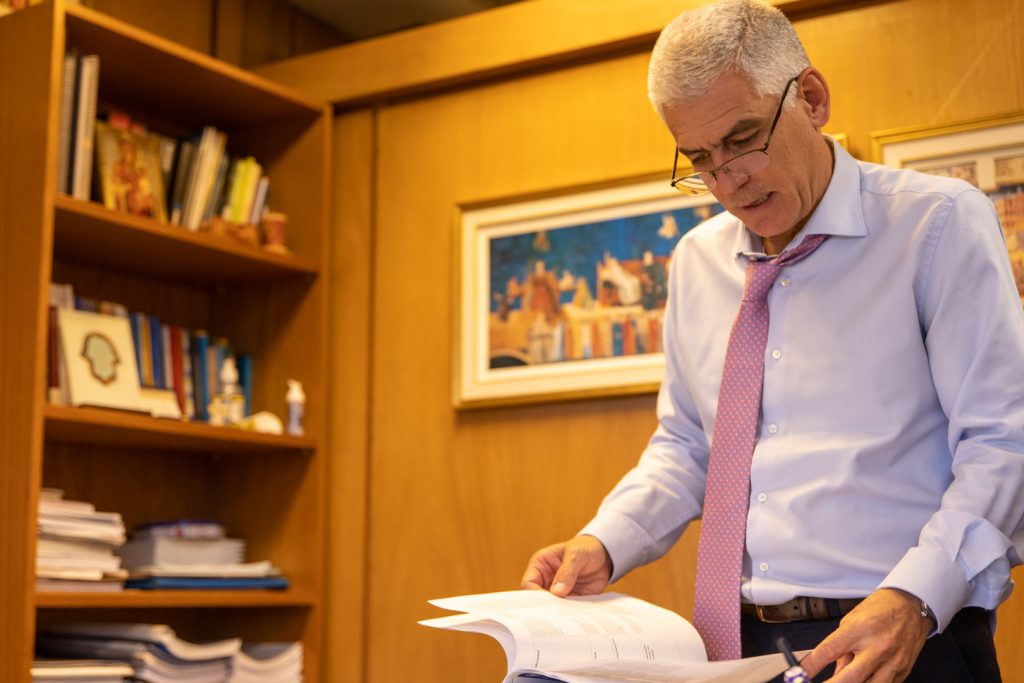
Fuente: Romina Fernández
Uruguay fue sede de la 2°. Cumbre Mundial de Comisiones de Futuro. ¿Cómo fue esa experiencia?
Marcó un hito, en el que Uruguay recibió a más de cuatrocientos parlamentarios de todo el mundo. Y fue un hito porque puso todos estos temas de los estábamos hablando arriba de la mesa; sobre todo le da herramientas concretas para que los parlamentos pasen de un paradigma reactivo a un paradigma proactivo anticipatorio. Fue una cumbre en la que se puso énfasis sobre el desarrollo exponencial y descontrolado de la inteligencia artificial, que requiere una gobernanza global para que sirva para la mejora de la humanidad y no se vuelva en su contra. El desarrollo de la inteligencia artificial presenta enormes potencialidades para mejorar la humanidad en la salud, en la educación, en la seguridad, en lo que se nos ocurra; pero si no aprendemos a usarla, si no definimos ciertos parámetros, si no la gobernamos —y no hay que tenerle miedo a la gobernanza de la inteligencia artificial—, muy probablemente se pueda volver en nuestra contra.
Y cuando hablamos de que se puede volver en nuestra contra, hablamos de vulnerar nuestros derechos fundamentales básicos, libertad, privacidad, vida; y también hablamos de los principios básicos democráticos, la transparencia electoral con una posibilidad de manipulación que hoy tienen las redes sociales con la inteligencia artificial.
E, incluso, podríamos hablar de la supervivencia de la especie. ¿Por qué? Porque la posibilidad de integrar determinados mecanismos, dispositivos para ampliar lo humano, “mejorar” lo humano, puede generar brechas de desigualdad y pueden incluso deshumanizar, que nos vaya uniformizando, porque tengamos siempre las mismas fuentes de información, que podamos ir perdiendo o debilitando la conciencia, ni hablar que toda la parte afectiva emocional se pueda ir llegando a mínimos. No olvidemos que lo artificial tiende a otras dinámicas que no son las humanas. Eso es lo que está en juego, la cumbre puso sobre la mesa y que lo vamos a seguir tratando en próximas cumbres.
«El desarrollo de la inteligencia artificial presenta enormes potencialidades para mejorar la humanidad en la salud, en la educación, en la seguridad, en lo que se nos ocurra…»
Habló del tema de la gobernanza, y que debe ser a nivel global. ¿Cuál es la situación de Uruguay —en particular—, y la del resto del mundo —en general—, en este aspecto?
En todo el mundo se está abordando la regulación, porque son muchos los riesgos. Porque también existe una idea de que el uso de la tecnología no se puede limitar. Pero eso ¿quién lo dijo? ¿los riesgos están sobre la mesa y no vamos a poner límite? ¿vamos a dejar que se vulnere el derecho humano? ¿vamos a dejar que se arrase con la democracia? No, para esto siempre hemos puesto límites.
Sobre este tema se hizo un trabajo conjunto entre las diversas instituciones del estado, las empresas privadas y el Parlamento.
También es importante ver qué se está haciendo en el resto del mundo. Europa fue el primero en regular, tiene sus pluses y sus contras, no es fácil, es un tema muy complejo. Uruguay va a ir dando los pasitos que los otros países vayan dando. Hay que ir hacia una gobernanza global y nosotros también en algunos aspectos más puntuales o más concretos, más específicos —como la transparencia electoral—, estamos tratando de regular en forma más concreta.
Por: Camilo Genta
Redacción Entre Todos


